24/11/2015
A veces
la consciencia puede materializarse en algo tan vulgar como
un rodapié.
Martin Pistorius recuerda haberse fijado en uno cuando
empezaba a convertirse en un niño fantasma. “Lo miraba, y me
sentía muy confundido y desconcertado por la visión”,
explica. “No sabía lo que era, pero sentía que debía
saberlo”.
Un
rodapié. Un insecto. Gente que lo coge en brazos y lo lleva
de la silla a la cama, y de la cama a la silla. Sus propios
pies, que le parecía como si fueran los de otro. “Es la
sensación más extraña”, asegura.
Su
regreso fue lento. Sucumbió a los 12 años. Empezó a
despertarse hacia los 16 y a los 19 ya era perfectamente
consciente de todo. “Mi mente empezó gradualmente a volver a
tejerse a sí misma, a ensamblarse poco a poco”. Después de
casi cuatro años en estado vegetativo, poco a poco Martin
Pistorius volvía a la vida. El problema es que solo él lo
sabía. “Podía ver, oír y comprenderlo todo, pero nadie se
daba cuenta”, explica. “Era completamente incapaz de
comunicarme y todo el mundo creía que tenía la inteligencia
de un bebé de tres meses, así que nadie sabía que estaba
ahí”.
Durante
más de seis años, Martin Pistorius (Johanesburgo, 1975) fue
el hombre que no estaba ahí. Víctima de lo que se conoce
como
síndrome de enclaustramiento, escuchó confidencias.
Conoció cómo se comportan las personas cuando están, o creen
estar, solas. Se aburrió más allá del límite de lo
soportable. Aprendió a medir el tiempo por el movimiento de
una sombra en un suelo de madera. Odió con todas sus
fuerzas, de tanto verlo, al dinosaurio Barney de la
televisión. Deseó morir. Escuchó a su propia madre decir que
ojalá estuviera muerto. Sufrió al ver cómo su familia se
desmoronaba por su culpa. Fue sometido a abusos por algunos
de sus cuidadores de un centro de día. Fue testigo invisible
de las mayores miserias del ser humano, también de algunas
de sus grandezas. Y vivió para contarlo.
Martin Pistorius
saluda desde su silla de ruedas en un restaurante de Harlow,
una ciudad dormitorio al norte de Londres donde compartirá
un día con El País Semanal. Hace seis años que
abandonó su Sudáfrica natal para instalarse en este rincón
de Inglaterra con su mujer.
Su recuperación es
asombrosa. Ha recobrado el control de sus manos y de la
parte superior de su cuerpo. Se mueve autónomamente en una
silla de ruedas y hasta se acaba de sacar el carné de
conducir. Sigue sin poder hablar, pero se comunica, según el
caso, con un teclado provisto de una pequeña pantalla o con
un Mac portátil con un programa sintetizador de voz. Teclea
y, cuando termina, una voz robótica lee lo que ha escrito.
Las conversaciones con él son pausadas, pero tan ricas en
matices como uno quiera.
Se licenció en
Informática en la universidad y trabaja como desarrollador
de páginas webs. Le encanta la tecnología, explica,
“especialmente la que se utiliza para mejorar las vidas de
otros”.
En 2011 Martin Pistorius contó su experiencia en un libro,
que se ha convertido en un best seller internacional y se ha
traducido a 25 idiomas. Cuando era invisible
(Indicios), que se publica ahora en España, es el relato del
regreso a la vida de un chico. De un caso que desafía los
límites de la medicina. Y de un hombre que desafía cada día
sus propios límites. “Cuando el libro salió me sentía como
si me hubiera dejado el diario en el autobús”, recuerda. “Me
preocupaba qué pensaría la gente al leerlo. Pero ha sido
fantástico, estoy muy orgulloso de que haya gustado tanto”.
Atrapado en su cuerpo en estado vegetativo, se convirtió
en una especie de cámara oculta. “Veía un lado de la gente
que nadie tiene oportunidad de ver”
Todo empezó un día de
enero de 1988, cuando Martin Pistorius, un niño sudafricano
de 12 años, regresó a casa del colegio quejándose de un
dolor en la garganta. Nunca volvería a clase. Su salud
empezó a empeorar a un ritmo implacable. Dejó de comer.
Comenzó a dormir cada vez más. La memoria empezó a fallarle.
Poco a poco olvidaba quién era y dónde estaba. Su cuerpo y
su mente se debilitaban irremediablemente sin que los
médicos fueran capaces de averiguar qué es lo que le estaba
ocurriendo.
“¿Cuándo a casa?”, le
preguntó a su madre un año después de aquel primer dolor de
garganta. Fueron las últimas palabras que ha pronunciado
Martin Pistorius. Se quedó mudo e inmóvil. Creyeron que
tenía meningitis criptocócica, pero nunca hubo un
diagnóstico definitivo. A sus padres solo pudieron decirles
que una enfermedad neurológica degenerativa había dejado a
su hijo con la mente de un bebé y que le quedaban menos de
dos años de vida.
Martin pasó los
siguientes años al cuidado de sus padres y de diferentes
centros. “Durante los primeros cuatro años era completamente
inconsciente de lo que me rodeaba”, explica. “Y después mi
mente empezó a despertar. Mis recuerdos de ese periodo son
borrosos porque mi consciencia volvió gradualmente”.
Su mente volvía pero
su cuerpo se había quedado atrás. “Me sentía extrañamente
desconectado de mi cuerpo”, recuerda. “A veces sentía que
estaba haciendo movimientos enormes, pero me daba cuenta de
que eran imperceptibles. Cuando ya era completamente
consciente, podía ver, oír y comprender todo, pero nadie se
daba cuenta. Yo era incapaz de comunicarme y todos creían
que tenía la inteligencia de un bebé de tres meses, nadie
sabía que yo estaba allí”.
Pasó unos seis años
así. Aparcado en casa o en centros sanitarios sin que nadie
supiera que estaba ahí. “Me dejaba llevar literalmente por
la imaginación”, explica. “Imaginaba todo tipo de cosas. Que
era muy pequeño, me metía en una nave espacial y empezaba a
viajar. Que mi silla de ruedas se convertía en un vehículo
volador en plan
James Bond, con cohetes y misiles. O que jugaba al
críquet. Pasé mucho tiempo fantaseando con que practicaba
este deporte. Me fijaba en cómo se movían las cosas, la luz
del día, los insectos. Y mantenía conversaciones imaginarias
con gente. Si le soy sincero, todavía me sorprendo a mí
mismo haciéndolo”.
Atrapado en su cuerpo,
se convirtió también en una especie de cámara oculta. “Veía
un lado de la gente que nadie tiene la oportunidad de ver”,
explica. “Fui testigo de cómo la gente miente y retuerce la
realidad para que se ajuste a sus necesidades o para
compensar sus inseguridades. Les veía hurgarse en la nariz,
tirarse pedos, bailar enloquecidamente o cantar desafinando
ante el espejo. Creo que lo más importante que aprendí es
que todo el mundo tiene una historia, con sus desafíos, sus
inseguridades y sus fortalezas. De muchas maneras, todos
somos iguales, y comprender eso es una de las cosas que me
han hecho ser más compasivo”.
Al despertar, Martin
también se dio cuenta del impacto que su enfermedad había
causado en su familia. “Fue muy difícil”, recuerda. “Toda mi
familia resultó profundamente afectada. Mis padres fueron
arrastrados por mi enfermedad, y mi hermano y mi hermana no
solo perdieron a su hermano mayor, sino que quizá no
recibieron la atención que necesitaban y merecían. Mi padre
fue una torre de fuerza durante todo el proceso. De hecho,
si no fuera por él, hoy yo no estaría donde estoy. Sus
cuidados y el hecho de que nunca se diera por vencido fueron
un consuelo para mí. Pero me resultaba muy duro, a la vez,
porque sabía el dolor y la angustia que le provocaba mi
condición. A menudo, toda esta situación me amargaba y me
sentía culpable, aunque sabía que no era mi culpa. Es
increíblemente duro no poder conectar con alguien ni
consolarlo. O darle las gracias, decirle que le quieres o
que lo está haciendo muy bien”.

El contacto con la naturaleza es una de sus grandes
pasiones. /
Pedro Álvarez
Su madre
lo llevó peor. La falta de esperanza pudo con ella y, en
algún momento, se derrumbó. Uno de los peores recuerdos de
Martin es cuando, atrapado en su cuerpo inmóvil, le oyó
decir que ojalá estuviera muerto. “Me sorprendió, me
entristeció, me molestó, pero comprendía de dónde venía
eso”, explica Martin. “A toda mi familia le afectó
profundamente lo que me había ocurrido, pero mi madre
realmente sufrió mucho hasta llegar a aceptarlo. Para ella,
era como si su hijo hubiera muerto a los 12 años. Pero no
estoy enfadado o resentido. De hecho, siento un profundo
amor por ella, fueron tiempos muy complicados para una
madre”.
Más
difícil le resulta comprender y perdonar los abusos
–físicos, verbales y hasta sexuales– a que fue sometido por
algunos de los cuidadores de uno de los centros donde
consumía su vida inmóvil. “El abuso es una bestia extraña
que tiene la habilidad de penetrar profundamente en tu ser”,
explica. “Primero viene la sorpresa y la incredulidad. ¿Me
está pasando esto realmente? Después, cuando te das cuenta
de que sí te está pasando, llega el dolor, la tristeza y la
furia. Partes de ti quieren llorar y otras partes quieren
pelear. Cuando termina, hay un momento de quietud, como si
acabaras de salir de una tormenta. Pero no dura mucho, y
enseguida vienen los pensamientos y las emociones. ¿Qué es
lo que he hecho mal? ¿Me lo merecía? Al mismo tiempo el
miedo se empieza a apoderar de ti. Ya no te sientes seguro.
¿Cuándo volverá a suceder? Y terminas con una sensación de
que nunca volverás a ser el mismo, que eso quedará para
siempre grabado en tu alma”.
Los días se sucedían
monótonamente. Martin era incapaz de mostrar al mundo que
estaba allí. Pero nunca se dio por vencido. “Soy una persona
obstinada y optimista por naturaleza”, explica. “Hubo
tiempos oscuros en los que perdí la esperanza, pero entonces
siempre sucedía algo. Algo dentro de mí que me empujaba a
seguir o alguien de fuera que me venía a visitar al
hospital. Algo tan simple como eso significaba mucho para mí
y me daba esperanza. Igual que cuando un desconocido me
sonreía”.
Fue
precisamente uno de esos desconocidos, una terapeuta llamada
Virna van der Walt, la que vino a rescatarle de la prisión
en que llevaba años convertido su cuerpo. Virna era una
aromaterapeuta dulce, tímida y callada que empezó a trabajar
en uno de los centros donde atendían a Martin. Masajeaba sus
brazos con un aceite de mandarina que aún hoy Martin puede
oler en su memoria. Y un día vio algo en la mirada de Martin
que le hizo sospechar que había más vida de la que se creía
dentro de aquel cuerpo de un chico de 25 años.
“Al principio no sabía
nada de ella, era solo una cuidadora más, como las muchas
que había visto ir y venir a lo largo de los años”,
recuerda. “Pero entonces empecé a darme cuenta de que ella
era diferente. Era especial, y se convirtió en el
catalizador que lo cambió todo. Virna me hablaba como si la
comprendiera, casi esperando una respuesta. Y entonces
empezó a darse cuenta, a través de mis sutiles signos, de
que de hecho entendía lo que me decía. ¡Fue emocionante! Me
dio algo en lo que concentrarme. Ser visto, y que alguien
valide tu existencia, es increíblemente importante. De
alguna manera te hace sentir que importas”.
Una noche Virna vio un
programa en la tele sobre comunicación alternativa y se dio
cuenta de que eso podría ayudar a su paciente. Virna habló
con los padres de Martin y decidieron enviarlo a un centro
especializado en la Universidad de Pretoria para que
encontrara la forma de comunicarse. La madre se agarró al
nuevo hilo de esperanza y no paró hasta que consiguió que su
hijo se expresara.
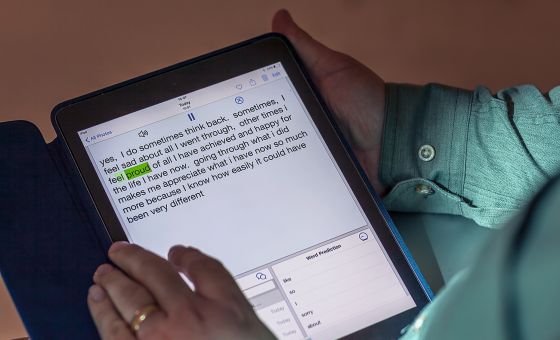
Detalle del programa
informático que Pistorius utiliza para comunicarse
verbalmente. / Pedro
Álvarez
Fijando
la mirada en dibujos demostró que tenía potencial para
comunicarse. Las letras vinieron después. La enfermedad
había vaciado áreas de su memoria que habría que ir llenando
con el tiempo.
“Fue un
proceso largo y muy difícil”, explica Martin. “A veces me
sentía asustado, inseguro, ansioso. Había tantas cosas que
no conocía y que no sabía cómo afrontar… Pero, a la vez, era
divertido y maravilloso. Todo por lo que había pasado me
había hecho madurar, pero de alguna manera seguía siendo un
niño”.
Con el
tiempo Martin fue perfeccionando su capacidad de
comunicación, con ayuda de un ordenador. Cada vez era más
autosuficiente. Y el día de Año Nuevo de 2008 se enamoró.
Su hermana vivía en Inglaterra y llamó por Skype a la
familia. Estaba con dos amigas. “Yo estaba trabajando en mi
ordenador, escuchando la conversación a medias”, recuerda
Martin. “Me di la vuelta y ahí estaba Joanna. Nos pusimos a
hablar, los demás se marcharon y, antes de que nos diéramos
cuenta, las horas habían volado. Tuvimos una conexión
inmediata y creo que los dos supimos que había algo especial
entre nosotros”.
Empezaron una relación
a distancia y, sin siquiera haberse visto en persona, se
declararon su amor. La lista de “limitaciones físicas” que
Martin le envió antes de ir a visitarla a Harlow no asustó a
Joanna.
Su boda en 2009 fue el día más feliz de la
vida de Martin. “Solo el hecho de que estuviera sucediendo
me parecía increíble”, asegura. “Joanna lo es todo para mí.
Me hace querer ser el mejor hombre que pueda ser. La quiero
con todo mi corazón”.
Ahora
viven juntos en Harlow, y planean tener una familia y
mudarse del pequeño apartamento que ocupan ahora. Entre su
trabajo de informático, los compromisos de la promoción del
libro y las conferencias que imparte, Martin tiene una
agenda de lo más ocupada. “Quiero disfrutar de la vida todo
lo que pueda porque siento como si se me hubiera brindado
una segunda oportunidad”, explica.
Martin
espera que su libro se lea como “un canto a la esperanza”.
“Mi deseo es que, después de leerlo, la gente piense sobre
el mundo de una manera un poco diferente”, dice. “Que traten
a todos con cariño, dignidad, compasión y respeto, aunque
piensen que no les entienden. Que se den cuenta de que una
persona puede marcar la diferencia. Y, finalmente, que
disfruten y aprecien más la vida”.
elpaissemanal@elpais.es
